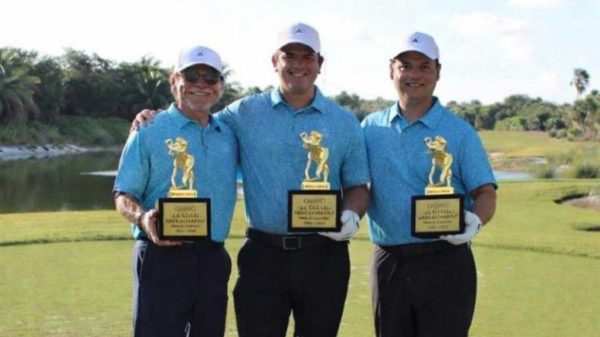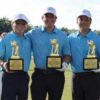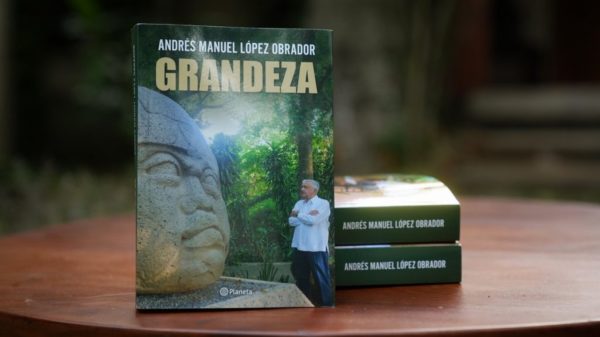Un niño no es consciente de su entorno hasta que de pronto se ve confrontado con otros paisajes, otra gente. Por ser comerciantes, la familia López Obrador viajaba mucho, no sólo a Macuspana, sino también a Villahermosa, donde adquiría algunos productos para sus negocios, que era imposible encargar a los comerciantes viajeros.
Así pudo salir Andrés Manuel de su primer mundo, como lo había hecho antes su padre, nativo de indios en la cuenca del Papaloapan, como lo había hecho su abuelo materno, inmigrante español que había dejado atrás la Cantabria para internarse en la tupida selva de Tabasco. Como todo niño, salir junto a su padre a explorar otros mundos, era una dicha que le hacía olvidar las enormes cajas que traerían de regreso a la villa de Tepetitán.
No obstante, fue en Agua Dulce, Veracruz, cuando el adolescente con pelo lacio y negro como alas de cuervo, negado para el común copete de la época, comenzó a sentir que crecía junto con el ancho mundo.
Y eso que Agua Dulce era por unas calles más grande que Tepetitán. Las señoras –casi todas esposas de petroleros– salían temprano a hacer el mandado, llenando de lado a lado las aceras con sus bolsas de plástico color naranja o amarillo.
Don Andrés sopesó con doña Manuelita la situación para decidir mudarse y poner una nueva tienda de calzado y uniformes escolares en el galpón rentado a un hombre conocido como “El Chino” Mingo. La tienda tendría un nombre singular: “Amor y paz”.
La pareja convenció al tío Esteban, hermano de doña Manuelita, que se hiciera cargo de los comercios que tenían en Macuspana. Y cada cierto tiempo, don Andrés se encontraría con su cuñado en Tepetitán para realizar los balances.
Por ser el mayorcito, Andrés Manuel continuó apoyando a su padre detrás del mostrador.
En su tierra salía de la primaria y llegaba caminando hasta la tienda, todo estaba tan cerca, pero aquí era diferente, tenía que levantarse más temprano porque la secundaria federal a la que lo habían inscrito estaba hasta el siguiente pueblo, en Las Choapas.
Iba y volvía de la federal casi siempre acompañado de sus nuevos amigos Miguel y Adrián, unos vecinos que vivían en la misma calle que ellos, a las afueras del pueblo, y en esa distancia, el muchacho sentía esa embriaguez inédita de una mayor libertad.
Fue en esta época que acompañó a su tío Esteban a vender unos novillos a Chetumal. Andrés Manuel convenció a sus dos amigos para que lo acompañaran. Durante el viaje, en medio del paisaje monótono y pedregoso, Andrés Manuel propuso a sus compañeros para que apenas cerrara su tío el negocio del ganado, los tres invirtieran sus ganancias en la compra de quesos, perfumes, relojes y televisores.
-¿Y si no las vendemos? –preguntó Adrián, rascándose la cabeza.
-Yo confío en ti –dijo Miguel.
-Nada más no las vendamos –se quejó el primero.
Andrés Manuel, que se había tomado en serio lo de ser bromista, miró con benevolencia a Adrián. El joven escuchó entre el ulular del viento que entraba por la ventanilla:
-¡Si no las vendemos, pues ya tienes tele, hombre!
Andrés Manuel había aprendido de su padre el esfuerzo por el duro trabajo, pero de su madre tenía bien clara la bondad y consideración hacia los otros.
Desde la muerte de José Ramón, doña Manuela se veía más frágil, y nunca dejaba pasar ni un domingo para llevarlos a misa. Ella se formaba junto con ellos, que ya habían hecho su primera comunión en Villahermosa, para comer la Eucaristía.
Al primogénito le gustaba escuchar embelesado al padre cuando hablaba de la bondad del Señor para con los pobres, pero no entendía bien cómo luego la divinidad se transformaba para encarar a los sacerdotes judíos, los fariseos hipócritas y los saduceos. Aunque tampoco comprendía cuál era la diferencia entre unos y otros, porque el padre no se detenía a explicar esas nimiedades, concluía que eran la misma mala hierba que asfixiaba al trigo.
STAFF
Investigación:
Carlos Marí, Mariel Arroyo
Documentación y verificación:
Javier Núñez
Narrativa:
Carlos Coronel Solís.